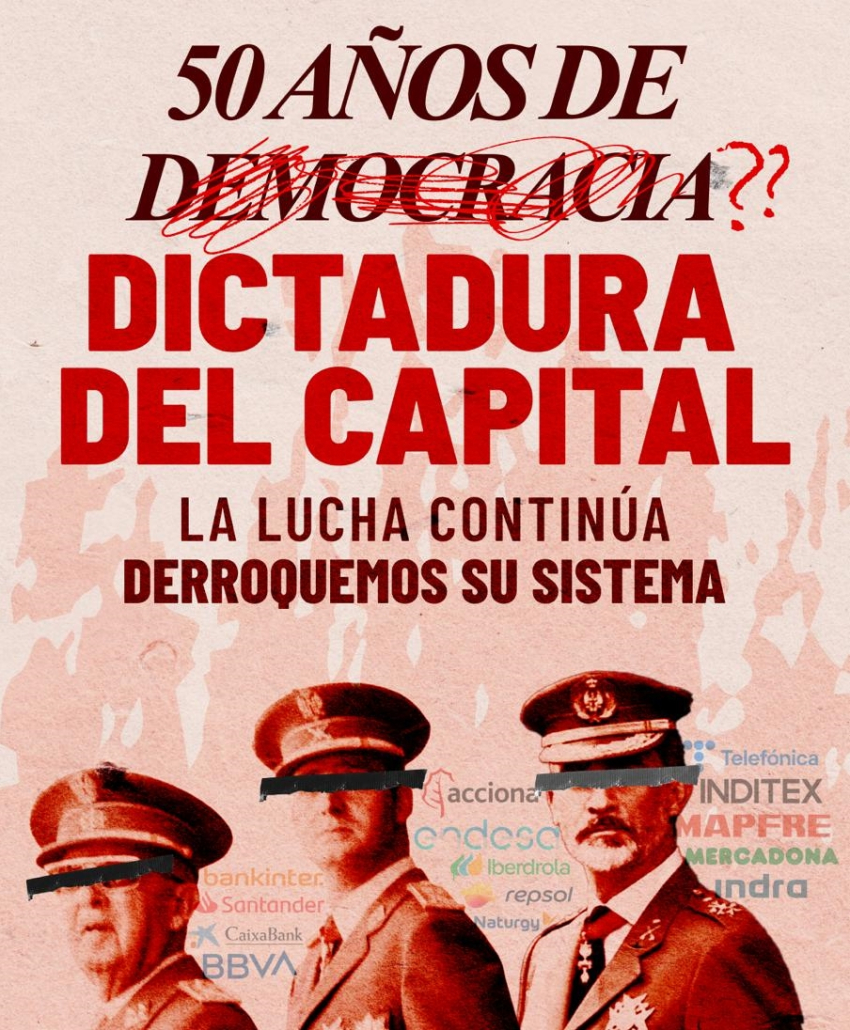Desde la llegada de la Primera Internacional a España en 1868 hasta la Guerra Civil, la historia del obrerismo en nuestro país estuvo íntimamente ligada al anarquismo. Al igual que en otros países, en particular de raigambre campesina, como Italia, Portugal o, en las Américas, México o Perú, los anarquistas fueron los pioneros del movimiento obrero.
Sin embargo, el anarquismo clásico entró en declive a comienzos del siglo XX, viéndose desplazado por el sindicalismo, el socialismo y, a partir de 1917, por el comunismo. El caso español es inédito por la durabilidad y solidez del arraigo del anarquismo. Aquí sobrevive como fuerza de masas hasta la Guerra Civil, acontecimiento que lo pone a prueba de manera decisiva, destapando implacablemente sus limitaciones. La guerra da al traste con el anarquismo que, no obstante, dejará un sello indeleble en la memoria del proletariado español.
El papel progresista del anarquismo
El primer emisario de la Primera Internacional en España, el italiano Giuseppe Fanelli, que vino a España en 1868, era seguidor de Bakunin. El terreno ibérico resultó fertilísimo para el anarquismo. Unas pocas conferencias en italiano y francés en oscuros cenáculos de Barcelona y Madrid, y la divulgación de algunos textos de su mentor ruso, bastaron para granjearse sus primeros adeptos. Estos adalides extendieron el movimiento a lo largo y ancho del país con pasión y audacia. Tal éxito indica que estas ideas engarzaron con procesos políticos de fondo. El anarquismo llegó a España a comienzos del llamado sexenio democrático, que fue testigo de grandes agitaciones: la caída de los Borbones, el reinado de Amadeo, la Primera República, el gobierno federalista de Pi i Margall y las insurrecciones cantonalistas. Era este un momento idóneo para el nuevo dogma, pues el republicanismo, fuerza que tradicionalmente había canalizado las ansias de cambio de las clases populares, incluido el joven proletariado industrial, daba ya muestras de agotamiento. Y esto no era casualidad, pues su visión reformista, que cifraba sus esperanzas en un cambio estrechamente político y legal, se veía trastocada por el alza en la lucha de clases, espoleada por la incipiente industrialización del país y por las reverberaciones de las luchas obreras en países vecinos más avanzados, coronadas por la Comuna de París de 1871. La lucha de clases resquebrajaba la cáscara interclasista del republicanismo, descubriendo su cogollo burgués. La frustración ante los políticos republicanos se extendía.
Las primeras asociaciones obreras de España, dominadas por republicanos y mutualistas, buscaban nuevas doctrinas revolucionarias, tendentes a su manumisión política frente a la burguesía radical. El anarquismo satisfizo esa necesidad. Miles de obreros quedaron imanados por la sencillez y la combatividad de sus postulados, su amor por la libertad, su rechazo a los políticos y al Estado en su conjunto, su aparente intransigencia revolucionaria, y su obrerismo (pues en España adquirió desde el inicio rasgos netamente proletarios). El marxismo, que llegó tarde, de la mano de Paul Lafargue, a pesar de encontrar apoyos significativos, quedó eclipsado por los libertarios. La sección española de la Internacional se convirtió en un baluarte de los bakuninistas.
No obstante, la propia sencillez del anarquismo ocultaba su incapacidad de aprehender las complejidades del proceso revolucionario y las tareas del proletariado. En particular, su rechazo de la política y el poder se darían de bruces con la realidad de la lucha de clases, que exige al proletariado intervenir en los asuntos políticos y, en última instancia, a desbancar al Estado burgués con una nueva autoridad revolucionaria que combata a la reacción y comience la transformación socialista de la sociedad. Esta falla no es fruto de un simple malentendido, sino que parte del error de método del anarquismo, que, a pesar de las afirmaciones de sus teóricos, es una corriente fundamentalmente idealista. No parten los libertarios de la realidad y de las leyes de la historia, sino de sus principios y anhelos. No se elabora la doctrina de un análisis de la realidad, sino que la idea se impone sobre la realidad. Los marxistas se basan en la necesidad, los anarquistas en el deseo. Los acontecimientos pronto pondrían de manifiesto esta incomprensión.
Ante las agitaciones de 1873, que llevan a la proclamación de la Primera República y al gobierno federalista de Pi i Margall, los anarquistas responden inicialmente con una actitud de indiferencia altiva, que en la práctica despeja el camino a los demagogos del partido “intransigente”, que tienen las manos libres para cultivar el voto obrero. Más tarde, ante el conflicto que se desata entre éstos y el gobierno federal, los anarquistas en la mayor parte de lugares se convierten en un apéndice izquierdista de los cantones, sin programa propio. Allí donde se ven obligados por las circunstancias y la presión desde abajo a hacerse con el poder, como sucede en Alcoy, lo hacen de manera vacilante, sin un plan de lucha claro, y son aplastados rápidamente. Ahora bien, la prueba a la que somete la historia al anarquismo en 1873 no resulta decisiva. Los libertarios se enseñorean de la sección española de la Primera Internacional, que sobrevive incluso a la madre nodriza tras su disolución en 1876.
Las décadas sucesivas son testigo de altibajos virulentos en las fortunas de los libertarios españoles. En las épocas de reacción y depresión, como la segunda mitad de los 80, tras los llamados sucesos de la Mano Negra, sólo se mantendrán los rescoldos del anarquismo cobijados por los llamados “obreros conscientes”, la vanguardia combativa del movimiento, separada ahora de la masa. En épocas de reflujo, los agitadores se vuelcan en una labor propagandista, pedagógica y, en ocasiones, tratarán de compensar su aislamiento con el terrorismo individual, con resultados siempre trágicos. Sin embargo, en fases de auge, como a comienzos de los 90, estos activistas consiguen soliviantar a los trabajadores y abanderar luchas de masas, como la ocupación de Jerez de la Frontera por campesinos insurgentes en 1892.
Al calor de estas fluctuaciones, las ideas y métodos libertarios se van transformando. El movimiento, en diálogo con las tendencias internacionales, pasa por diferentes fases: el debate entre el colectivismo de Bakunin, que admite la propiedad individual, y el anarco-comunismo integral de Kropotkin; la huelga como método de combate (1871, 1882) y la insurrección armada (1873, 1892); la catastrófica etapa de terrorismo individual y de la “propaganda por el hecho” a mediados y finales de los 90; el renacer obrero en la primera década del siglo XX, con las grandes huelgas de 1902 y 1903 y las luchas obreras y campesinas de 1909-11 y la depresión sucesiva; el auge del sindicalismo revolucionario en vísperas de la Primera Guerra Mundial, que seduce a numerosos anarquistas, y que lleva a la formación de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, a finales de 1910, con su crecimiento exponencial a partir de 1917, su identificación con la Revolución rusa, su participación en las grandes huelgas e insurrecciones en el campo y la ciudad del “trienio bolchevique” de 1917-1920; a partir de 1920, una nueva depresión, la ruptura con los comunistas en 1922, el reforzamiento del componente libertario del sindicalismo, propiamente ya anarcosindicalista; la etapa terrorista e insurreccional durante la dictadura de Primo de Rivera. Estos bandazos no son casualidad. Reflejan la carencia de una brújula teórica adecuada para orientarse en la lucha de clases. El impresionismo es consecuencia de la falta de perspectivas.
En este proceso, dejando a un lado los achaques puntuales de sectarismo suicida y terrorista, el anarquismo desempeña un papel progresista organizando a las masas obreras, dirigiéndolas a la lucha, e imbuyéndolas de las ideas de la lucha de clases, la revolución y la colectivización de la economía. El alto grado de conciencia del proletariado que protagoniza la revolución en julio de 1936 hubiese sido imposible sin esta ardua labor preparatoria. Estos avances se logran a pesar de los límites políticos del anarquismo, que son, por ahora, sólo un freno relativo y no absoluto para el movimiento obrero. En realidad, hay que admitir que dentro de ciertos márgenes, cuando la temperatura de la lucha de clases no llega todavía al punto de ebullición, algunas de las fallas anarquistas se convierten en activos. Dialécticamente, el futuro freno funge aquí de espuela. En particular, el voluntarismo libertario, la noción de que la emancipación de la humanidad no depende de leyes objetivas, sino que obedece a la determinación y sacrificio del proletariado consciente, y la concomitante fe en la educación y la propaganda, forjaron a militantes extraordinarios, de una entrega y heroísmo sin igual, que, contra toda clase de adversidades, bajo el látigo vesánico de la represión estatal y patronal, recorriendo pueblos y ciudades para predicar la idea sin más recursos que los que brindaba la hospitalidad de los lugareños, erigieron grandes organizaciones obreras y campesinas de combate, fundaron periódicos, revistas y centros culturales que trajeron al proletariado cultura y ciencia que les negaba la burguesía y le concienciaron de su misión histórica.
La intransigencia revolucionaria absoluta que predicaba el anarquismo también alzó un muro, al menos al principio, entre el movimiento obrero libertario y la influencia corruptora de la democracia burguesa, que, aun bajo el régimen autoritario de la Restauración, ofrecía algunas prebendas a los dirigentes obreros dispuestos a postrarse ante el orden burgués. Como explicaremos más adelante, el anarquismo contrasta con el socialismo español, que, aun contando con militantes denodados, era dirigido por caudillos reformistas, que limaban el filo revolucionario del marxismo para hacerlo una doctrina gris y determinista que podían así reconciliar con sus prácticas oportunistas. En verdad, desde una perspectiva marxista, el voluntarismo anarquista, poderoso acicate para la acción, no era un error como tal, sino una exageración. El desarrollo objetivo de la sociedad, en particular de su base económica, es la fuerza determinante en la historia, que prepara todos los grandes cambios y revoluciones. Sin embargo, las necesidades objetivas que impone la vida económica no son nada si no encuentran una expresión en la mente de los individuos, si no se transforman en voluntad y acción.
El papel regresivo del anarquismo
Las exigencias de la revolución acabarían rebelándose contra la doctrina anarquista. Ésta pudo jugar un papel progresista en la etapa formativa del movimiento obrero, pero se convertiría en su contrario cuando el propio avance del proletariado complicara sus tareas revolucionarias. Este es el caso también de otros países. En México, por ejemplo, en la primera década del siglo XX, los libertarios capitaneados por Ricardo Flores Magón popularizan la idea de la revolución proletaria, forjan organizaciones de clase e impulsan grandes huelgas, como las de Río Blanco y Cananea en 1906. No obstante, en 1910 sus ideas anarquistas chocarán con los desafíos que impone la Revolución mexicana, que acabará por barrerlos, divididos y desorientados.
En España, ya vimos destellos de las limitaciones del anarquismo en 1873. También los volveremos a ver, de manera más trascendental, durante el grave trance que atraviesa el capitalismo español e internacional en 1917-1923. En un primer momento, los anarquistas encauzan la radicalización de la clase obrera, librando grandes batallas que culminan en la huelga de la Canadiense de 1919, en Barcelona. Sin embargo, los libertarios, enzarzados en luchas estrechamente sindicales, y separados por un cortafuegos sectario de las masas socialistas, son incapaces de plantearse una lucha política coordinada, que condujera a las más amplias masas del pueblo oprimido hacia el derrocamiento del régimen. Pasada la oportunidad, las masas se desmoralizan y se agotan, la reacción se reorganiza y pasa al contraataque en 1920, imponiendo en 1923 una dictadura militar. En estos años, el movimiento obrero entra en crisis. Gran parte de la vanguardia anarquista se vuelca al terrorismo. Otro sector, más moderado, encabezado por Salvador Seguí, hace guiños a los republicanos pequeñoburgueses. Como en 1873, el abandono anarquista de la política se traduce en una entente con los políticos radicales. Retrayéndose los libertarios del terreno de la política, los republicanos no encuentran ningún obstáculo para su demagogia. Esta derrota explica también la ruptura con la Revolución rusa en 1922, un giro cínico y conservador de un movimiento en plena retirada. Si el rechazo anarquista del marxismo era comprensible cuando éste era sinónimo de la práctica reformista del PSOE, se volvía injustificable ante el marxismo bolchevique que lleva al proletariado ruso a la victoria. Aunque los anarquistas entran en una profunda crisis en los años 20, consiguen recuperarse con la caída de Primo de Rivera. Tienen, al fin y al cabo, hondas raíces en el movimiento obrero español. A diferencia de otros países vecinos, los comunistas aquí son una débil secta nacida de la costilla del socialismo, que no hace sombra a los libertarios. Los acontecimientos de 1917-1923 han tensado, pero no roto, el vínculo anarquista con las masas. La CNT renace de sus cenizas en 1929-1931.
La prueba decisiva para el anarquismo llegó en 1936. Ante las luchas políticas de la Segunda República, los libertarios dan bandazos. En 1931, repiten su entente cordial con los republicanos, que no tardan en frustrar todas sus ilusiones. Habiéndose quemado los dedos con los reformistas, entran en una etapa insurreccional y violenta en 1932-1933, que los aísla, los vuelve víctimas de la represión y jalea a la reacción. Esta será también una etapa sectaria, con el resultado de que quedarán al margen del proceso de unidad contra el fascismo de 1934 y el gran alzamiento obrero de octubre de aquel año (con la notable excepción de Asturias). Posteriormente, dan otro tumbo, respaldando tácticamente al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. En julio de ese año, dirigen a las masas antifascistas en las barricadas de Barcelona y otros lugares. Tras el aplastamiento del golpe de Franco en gran parte del país, se perfilan como los dueños de la situación, sobre todo en Cataluña. Están llamados a barrer los restos de la República y organizar a escala nacional el nuevo poder obrero que ya es un hecho en la calle, para librar así una guerra revolucionaria contra el fascismo. Empero, como es bien sabido, y, dicho sea de paso, siendo plenamente coherentes con su ideología, se negarán a tomar el poder, permitiendo la reconstrucción del viejo Estado bajo la égida de la pequeña burguesía republicana y los estalinistas. Éstos irán socavando todas las conquistas de la revolución de julio, al principio de forma sibilina. Viéndose superados por la situación, los dirigentes anarquistas entran en el gobierno catalán en septiembre y en el central en noviembre. Los anarquistas blindan así el flanco izquierdo del Frente Popular, gracias a su control de las masas en la calle y de las milicias en el frente. De esta manera, se vuelven partícipes de la contrarrevolución pequeñoburguesa. Ésta se impone a sangre y fuego tras las jornadas de mayo de 1937, cuando el proletariado barcelonés se alza espontáneamente en combate contra los republicanos. Una vez cumplido su papel de idiota útil, los anarquistas serán desechados y expulsados del gobierno. Entran en un declive irremediable. La guinda en el ignominioso pastel de la dirección anarquista en la Guerra Civil es su participación en la junta militar del General Casado, que abrirá las puertas de Madrid a Franco. Las masas cenetistas hicieron gala de un enorme heroísmo e instinto de clase durante estos acontecimientos, pero estaban amordazadas a dirigentes libertarios totalmente desorientados e impotentes.
El factor objetivo
Como vemos, durante casi setenta años los anarquistas se mantienen en el timón del movimiento obrero español, al menos en determinadas regiones. Efectivamente, desde finales del siglo XIX, la geografía del obrerismo español se dividía en dos. Los socialistas controlan Madrid, las Castillas y las regiones industriales y mineras de Asturias y Vizcaya. Tiende a ser anarquista toda la franja litoral oriental y meridional, desde Cataluña hasta Cádiz pasando por Valencia. Sus dos grandes focos serán la Cataluña obrera y la Andalucía campesina. ¿Cómo explicar esta hegemonía, única a escala internacional? Dos de los pensadores marxistas más importantes de nuestro país, Andreu Nin y Joaquín Maurín, ya trataron de responder a esta pregunta, ofreciendo respuestas diferentes. A nuestro parecer, ambos tenían razón en parte, el primero recalcando el factor objetivo, el otro, el subjetivo. Ambos dirigentes comunistas se habían fogueado en su juventud en filas cenetistas y conocían desde dentro el movimiento libertario cuando abordaron la cuestión en el diario L’Opinió en 1928.
La España socialista (izquierda) y anarquista (derecha) (Gerald Brenan, 1943)
Para Andreu Nin, el arraigo de los libertarios en España tenía bases económicas. El anarquismo es hijo de medios campesinos y artesanos. Resulta fácil entender por qué la idea de la comuna libre, de la autonomía y el confederalismo, de la independencia absoluta frente a cualquier autoridad centralizada, embaucaban a los campesinos pobres. Su vida económica, la pequeña agricultura de subsistencia, los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. El terrateniente y sus fieles aliados, el Estado y la iglesia, se alzan ante ellos como enemigos extraños, que basta con echar del pueblo para conseguir la libertad y la igualdad plenas. La revolución consiste ante todo en la expulsión del Guardia Civil y del cura y la repartición de la gran hacienda. En la Andalucía latifundista, donde predomina el jornalero, y donde el arrendatario y el pequeño labrador están asfixiados por las haciendas, el anarquismo encontró un terreno fecundo.
El caso catalán presenta más complicaciones para el análisis de Nin. Esta es, al fin y al cabo, la región más industrializada del país a comienzos del siglo XX. En 1931, un asombroso 68% de la población de la provincia de Barcelona se dedica a la industria (Castells Durán, 2003, p. 127). Las mentes perezosas han achacado el dominio anarquista a la inmigración andaluza y murciana a la región, que traerían consigo las ideas libertarias como un injerto artificial al cuerpo fabril de Cataluña. Esto es doblemente falso. En primer lugar, porque la llegada de inmigrantes del sur comienza bien entrado el siglo, en particular después de la Primera Guerra Mundial, cuando el anarquismo ya era la ideología dominante del obrerismo catalán. Es cierto que no pocos de los dirigentes del anarquismo barcelonés eran forasteros, pero muchos venían del campo catalán, aragonés y valenciano: tal es el caso del leridano Salvador Seguí, del castellonense Josep Peirats, del reusense García Oliver o del oscense Ramón Acín. El castellano Ángel Pestaña, llegado a Barcelona en 1915, levantó sospechas de ser un agente de la policía por desconocer el catalán, lengua predominante en aquel momento en los medios obreros de la ciudad. Por otro lado, como explica Nin, el ambiente industrial catalán, y más concretamente barcelonés, sí que es favorable al anarquismo. No es un esqueje traído de fuera, es una especie autóctona.
En comparación con otros países europeos, la industria catalana es pigmea. En 1907, las empresas barcelonesas emplean tan sólo a 13,6 obreros de promedio (Angel Smith, 2003, p. 21). Una serie de factores obstaculizaron la formación de economías de escala en Cataluña: la geografía de Barcelona, encajada entre el mar y la cordillera litoral catalana; la falta de fuentes de energía; la ausencia de un mercado de capitales moderno, que facilitara las grandes inversiones; y, ante todo, la dependencia de la industria catalana de un mercado español raquítico, predominantemente campesino y, por lo tanto, fluctuante en función de la cosecha, despojado además de sus mercados coloniales de ultramar. Así pues, la industria de la región estaba parcelada en un sinfín de pequeños talleres, con márgenes de beneficios estrechos, y donde, por consiguiente, había escaso espacio para la negociación entre obreros y patronos. La fábrica catalana era una olla exprés de lucha de clases. Este panorama es extrapolable a otros centros industriales de Cataluña y el País Valenciano.
A su vez, Barcelona era la capital económica, mientras que todo el poder político lo concentraba Madrid. La influencia del ya de por sí ineficiente y tosco Estado español en Barcelona era tenue. Presente ante todo estaba su aparato militar, mientras que los servicios públicos y la burocracia civil brillaban por su ausencia. El Estado carecía en Cataluña de las instituciones legales y sociales que en otros países amortiguaban la lucha de clases. La autoridad se valía ante todo de su músculo militar para ejercer su voluntad, que invariablemente se ponía del lado de los patronos. Este estado de las cosas favorecía a los libertarios, en particular a los exponentes del anarcosindicalismo, ideología centrada en la fábrica, de métodos combativos, hostil al Estado y que prioriza la acción directa al margen de cualquier intermediario.
A su vez, a la pequeñez y atraso técnico de la fábrica catalana también correspondían las ideas del confederalismo y la individualidad. Aquí, la división del trabajo todavía es rudimentaria y la marca la cualificación del obrero. Como era el caso de los relojeros suizos entre los que Bakunin encontró sus más firmes adeptos, los obreros catalanes estimaban su identidad gremial. La autonomía, el apolitismo y la descentralización se traducen aquí en la independencia del sindicato frente a presiones externas. Esta tendencia es relativa, ya que, debido al desarrollo industrial que acarrea la Primera Guerra Mundial, hay una presión hacia la concentración sindical, que culmina, no sin recelos, con la sustitución en 1918 de los sindicatos de oficio por los sindicatos únicos de industria. La mentalidad gremial caracterizaba en particular a cuadros obreros cualificados, como el dirigente vidriero Joan Peiró o el relojero Ángel Pestaña, siempre en pugna con los sectores más precarios y radicalizados de la CNT, empleados en nuevas industrias más modernas. No es casualidad que el principal escollo al sindicato único fueran los fabricantes de pianos y los relojeros, altamente cualificados. Esta pequeña industria también la encontramos en lugares como la Francia de finales del siglo XIX, donde ofrece un terreno fértil a la CGT sindicalista.
En contraposición, los centros de la gran industria tendían a ser bastiones del socialismo. En la gran fábrica moderna, la interacción de miles de individuos explotados por gigantescas corporaciones, con condiciones de trabajo y modos de vida cada vez más homogéneos, tiende a generar un espíritu colectivista y a fomentar la unidad obrera; medio, en definitiva, más propenso al marxismo. Era el caso de Vizcaya en España, donde surgen modernas economías de escala en el sector metalúrgico. Era el caso también de Chicago, de Mánchester, de Milán, de Hamburgo, de Lieja o de Petrogrado. Cabe resaltar este último caso. A comienzos del siglo XX, Rusia era un país agrario y atrasado. Sin embargo, habían aparecido focos industriales modernos, en particular en Petrogrado, donde las inversiones de capital francés y británico y las políticas del zarismo permiten el surgimiento de algunas de las fábricas más grandes del mundo. En vísperas de la revolución de 1905, un 38% de las fábricas rusas emplean a más de mil obreros, un porcentaje superior al de Alemania o Bélgica. Este proletariado protagonizará la Revolución de octubre bajo la dirección de los bolcheviques.
Ahora bien, las condiciones económicas no explican mecánicamente los fenómenos políticos. Si ese fuera el caso, sería imposible entender el solapamiento de libertarios y socialistas en numerosas localidades, tanto industriales como campesinas, de Andalucía, Aragón o Valencia. A escala europea, no sería difícil encontrar centros de pequeña industria parecidos a Barcelona donde el anarquismo no prospera. Es el caso, por ejemplo, de Salónica, ciudad de pequeños talleres y artesanías que será un centro del marxismo en los Balcanes. Los factores económicos nos ofrecen el contexto, la base sobre la que se alza la superestructura de partidos y movimientos. Las tendencias económicas se han de expresar en la mente y la obra de hombres y mujeres de carne y hueso. Los alineamientos políticos concretos son fruto de una lucha viva de ideas y corrientes, del llamado factor subjetivo. Aquí, merece la pena estudiar la obra de Joaquín Maurín, siempre sensible a los avatares del combate político.
El factor subjetivo
Lenin explicó que el anarquismo era un castigo por los pecados oportunistas de la socialdemocracia. En España, el vigor del anarquismo es un reflejo de la incapacidad de su hermano siamés, el PSOE. El marxismo español se remonta al viaje de Paul Lafargue a nuestro país en 1871, durante los días de la Primera Internacional. Catequizó a la asociación de tipógrafos madrileña acaudillada por el joven Pablo Iglesias Posse. El socialismo quedaría radicado para siempre en Madrid. Su núcleo duro, la aristocracia obrera de los tipógrafos. La capital política de España no podía ser más diferente del motor económico barcelonés. Era una ciudad burocrática, de funcionarios, periodistas, terratenientes, políticos, banqueros, oficiales, curas, tenderos, camareros y tipógrafos, sin apenas industria, de grandes avenidas, ritmos flemáticos y ambiente provinciano. La proximidad al poder político era un estímulo al cretinismo parlamentario, aun con el parlamentarismo bufo de la Restauración. El acierto de ubicar en 1888 la sede del centro sindical socialista, la UGT, en Barcelona fue efímero, trasladándose diez años más tarde a Madrid. En el mejor de los casos, se desentendía de las batallas del proletariado barcelonés, en el peor de los casos, como en la huelga de 1902, hacía de esquirol. En este hábitat, el PSOE, siempre disociado de los grandes debates de la socialdemocracia europea, tomó forma como partido reformista, gris, burocrático e ideológicamente estéril. Era menchevique hasta la médula, viéndose a sí mismo como el ala izquierda de la revolución burguesa. Se ató de pies y manos a los partidos republicanos, con quienes concurrió en múltiples elecciones. Esto no fue óbice para que en su seno surgieran militantes de gran valor, en particular en su plaza fuerte en el norte. Tampoco era el partido inmune a la presión de las masas, suspendiendo, por ejemplo, su bloque con los republicanos en 1919 al calor de las luchas de esos años. Ahora bien, esto no bastaba para seducir a las masas anarquistas, repugnadas por el reformismo de los políticos profesionales del PSOE. Maurín resume:
«Esta trayectoria oportunista [del PSOE], carente de raíces en una verdadera doctrina marxista, ¿cómo iba a satisfacer a la gran masa proletaria? Para ésta, Partido Socialista quería decir colaboración de clases, falta absoluta de espíritu revolucionario y de emoción proletaria. El anarquismo encontraba, a causa de esta defección, un terreno favorablemente preparado para poder arraigar y extender su influencia».
De esta manera, fueron los anarquistas quienes encauzaron el espíritu rebelde de cientos de miles de obreros y campesinos en Cataluña, Andalucía y otros lugares. Se produjo así una división del territorio entre socialistas y anarquistas. Si en países como Alemania la polarización entre oportunistas y revolucionarios se produjo en el mismo seno de la socialdemocracia, la aridez teórica del PSOE, su base madrileña y los factores económicos antes mencionados hacen que esta división tome la forma de la guerra fría entre socialistas y anarquistas. Los grandes jefes históricos del socialismo y el anarquismo, Pablo Iglesias, catecúmeno de Lafargue, y Anselmo Lorenzo, discípulo de Fanelli, se repartían en realidad el trabajo. Aun siendo contrincantes ideológicos, el oportunismo de Iglesias galvanizaba a las huestes de Lorenzo; el apoliticismo de Lorenzo libraba las manos de Iglesias en su principal ámbito de trabajo, el electoral y político.
El huracán que supuso la Revolución rusa para las organizaciones obreras españolas no cambió este estado de las cosas. El primer emisario bolchevique en España, Mijaíl Borodin, se afincó en Madrid y centró sus esfuerzos en escindir precipitadamente al PSOE, ignorando a los libertarios. El diminuto Partido Comunista nace así de medios socialistas. La actitud altiva y sectaria del nuevo partido hacia la CNT contribuyó a las suspicacias que fueron alejando a las masas cenetistas del bolchevismo. Se perpetuaría así casi veinte años más la polarización histórica del proletariado ibérico entre anarquistas y socialistas.
Podemos afirmar con Maurín que, de haber existido una organización marxista verdaderamente revolucionaria en España, asentada en su vanguardia natural, el proletariado barcelonés, el anarquismo hubiese tenido menos posibilidades de afianzar su hegemonía. El proletariado de nuestro país pagó un alto precio por esta falta. En 1936, el anarquismo demostró en la práctica su incapacidad de dirigir una revolución. A nuestra generación le corresponde aprender de este error y subsanarlo, construyendo una organización que pueda conducir a la clase trabajadora hacia la conquista del poder y a la victoria del socialismo.